lunes, 10 de octubre de 2016
Los besos en el pan, de Almudena Grandes
lunes, 29 de febrero de 2016
El balcón en invierno, de Luis Landero
Asomado al balcón, "ese espacio intermedio entre la calle y el hogar, la escritura y la vida", el autor rememora un anochecer del verano de 1964, también en el balcón, junto a su madre. Es el verdadero comienzo de El balcón en invierno. Landero ha decidido que escribirá sobre su propia vida, sobre sus orígenes, sus antepasados, su adolescencia y juventud. Nada más alejado de la ficción que la propia vida:
"No, esta vez no hay mentiras. Es un libro donde todo lo que se dice es verdad."
Así, el proyecto de novela se transforma en un álbum de fotos literario en el que acompañamos al autor en un viaje por su memoria. Un viaje desordenado, como son los baúles de los recuerdos, en el que tan pronto avanzamos como retrocedemos en el tiempo: sus orígenes campesinos, la relación con su padre, sus recuerdos de infancia y adolescencia, los parientes y antepasados, su descubrimiento de la poesía y la literatura... Todo ello salpicado de numerosas reflexiones y contado con la maravillosa prosa del escritor extremeño.
Las evocaciones y los recuerdos de Landero tienen la virtud de producir en el lector una especie de "desdoblamiento", pues, inevitablemente, la atención se distrae y se encuentra, de repente, inmersa en los recuerdos, en la infancia, en los antepasados y en los orígenes propios, no tan distintos, en algunos aspectos, de los del autor.
OTRAS OPINIONES
-> El País: Crítica en de "El balcón en invierno"
-> Blog El Placer de la Lectura: Reseña de "El balcón en invierno"
martes, 15 de diciembre de 2015
Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos
jueves, 29 de octubre de 2015
La lluvia amarilla, de Julio Llamazares
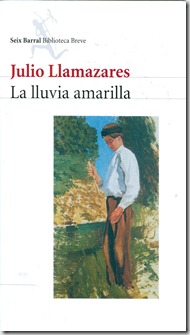
Esta segunda lectura ha sido igual de placentera y, al mismo tiempo, igual de dolorosa que la primera. La historia de Andrés, –solo al final conocemos su nombre-, el último habitante, el último superviviente de Ainielle, se lee con el corazón encogido. Solo queda él, sin otra compañía que la de su fiel perra, sus recuerdos y sus muertos.
Desde el principio, la novela te atrapa. Andrés, en el último día de su vida, imagina cómo será el momento en que los habitantes de otros pueblos suban a Ainielle para buscarle y enterrarle.
Toda la novela es un monólogo del protagonista, que nos va contando cómo todas las casas del pueblo se fueron cerrando, marchando sus habitantes en busca de una vida menos sacrificada. Los pocos que quedaron, han ido muriendo. La última, su mujer, Sabina, que se suicidó dejándolo ya completamente solo.
La muerte de Ainielle es la muerte de una forma de vida que pertenece ya al pasado. Así lo han entendido los vecinos que se han ido yendo, incluido el hijo de Andrés, que se marchó en contra de la voluntad de su padre, quien veía en él la última esperanza de que su casa y, quién sabe si también el pueblo, sobreviviesen. Por eso le dice las palabras que hoy en día nos parecen tan duras y descarnadas, dichas por un padre a su hijo:
“Se lo había dicho claramente el primer día. Si se marchaba de Ainielle, si nos abandonaba y abandonaba a su destino la casa que su abuelo había levantado con tantos sacrificios, nunca más volvería a entrar en ella, nunca más volvería a ser mirado como un hijo.”
La lluvia amarilla, la metáfora que da título a la novela, aparece de manera recurrente. Partiendo de la imagen, más evidente, de las hojas muertas de los árboles cayendo en el otoño, la lluvia amarilla simboliza el olvido, el paso del tiempo, la decrepitud. El amarillo es el color de todo eso. Y es también el color de las fotografías cuando envejecen, de los recuerdos que se diluyen en la memoria tras tantos años. Y el color de las pesadillas, de las visiones, de la locura y el delirio que provoca la soledad.
Pero, si la historia araña el corazón, la prosa de Julio Llamazares es lo que provoca el placer del lector. Y es que cada página de La lluvia amarilla es pura poesía, pura Literatura. Paisajes, emociones, pensamientos, todo está descrito con tal belleza, que leemos la novela con el corazón herido por la tristeza de lo que se cuenta, pero aliviado por el bálsamo de la poesía.
EL ORIGEN DE LA LLUVIA AMARILLA
El 31 de diciembre de 1986, Julio Llamazares publicaba en el periódico El País un relato breve titulado Nochevieja en Ainielle. Fue el origen de lo que, dos años después, se convertiría en novela. Este es el relato:
--> Nochevieja en Ainielle (El País, 31-12-1986)
EL AINIELLE REAL
Ainielle es un pueblo del Pirineo aragonés que existió de verdad. Y existe, aunque ya hace tiempo que abandonado y en ruinas. Hace unos años, se emitió este reportaje en Televisión Española. Después de haber leído La lluvia amarilla, y haber acompañado hasta el final a su último habitante en la novela, es emocionante escuchar los testimonios de los últimos habitantes del Ainielle real.
--> Ainielle tiene memoria (reportaje emitido en TVE)
OTROS CLUBES DE LECTURA…
Comentarios de otros clubes de lectura que también han leído La lluvia amarilla:
--> Biblioteca de Piedras Blancas (Castrillón, Asturias)
--> Club 1001 lectores (club de lectura en Internet)
--> Club de lectura Sancho III (Nájera, La Rioja)
Este último club hizo llegar a Julio Llamazares sus comentarios y el autor les contestó lo siguiente:
Querido amigo:
Muchas gracias por su carta y por los comentarios que me envía en ella sobre La lluvia amarilla.
Aunque no lo crea, valoro mucho más éstos que los de los presuntos críticos prestigiosos.
Un saludo y recuerdos a las personas de su club.
Julio Llamazares
lunes, 19 de octubre de 2015
La vida era eso, de Carmen Amoraga
 Siempre da un poco de pudor juzgar una novela que trata sobre la pérdida de un ser querido. Sobre el duelo y sobre la superación. Sobre enfermedades, como el cáncer, que, por desgracia, han padecido casi todas las familias, más lejano o más próximo.
Siempre da un poco de pudor juzgar una novela que trata sobre la pérdida de un ser querido. Sobre el duelo y sobre la superación. Sobre enfermedades, como el cáncer, que, por desgracia, han padecido casi todas las familias, más lejano o más próximo. martes, 6 de octubre de 2015
El guardián invisible, de Dolores Redondo
Comenzamos esta temporada con la primera entrega de la Trilogía del Baztán, que se completa con El legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.
Es en este valle navarro donde se desarrolla la novela y, en ella, la inspectora Amaia Salazar debe resolver una serie de crímenes en los que las víctimas son siempre niñas-adolescentes.
He nombrado el valle del Baztán antes que a la protagonista porque el paisaje navarro adquiere en la obra una gran importancia. No es ya solo que Dolores Redondo dedique muchas páginas a describir los bosques y montes del Baztán, sino que en la novela aparecen también personajes de la mitología vasco-navarra, supuestos habitantes de esos parajes, que, real o imaginariamente, forman parte de la trama.
La investigación lleva a la inspectora Salazar a Elizondo, la capital del valle del Baztán, que “casualmente” es su pueblo natal y donde vive su familia. La investigación se mezcla, así, con la propia historia de la protagonista, sus recuerdos y traumas de infancia, y un secreto que no ha contado ni a su propio esposo.
Parecen buenos mimbres para escribir una historia que atrape al lector. Sin embargo, y aquí viene la opinión personal, pienso que la novela, tras un buen planteamiento, flojea y mucho. El interés por la investigación se estanca, decae, en beneficio del interés por la historia personal de Amaia. Aparecen cabos que permanecen sueltos al acabar el libro. No se entiende qué pintan los personajes mitológicos, que, a ratos, parecen formar parte de la trama. El final da la sensación de haber sido escrito de urgencia o tener añadidos de última hora.
Parece, en suma, que a la autora se le ha ido de las manos su historia. No obstante, en algunas páginas me ha dejado la sensación de que podemos esperar mucho más de ella, de que aquí puede haber una buena escritora.
Sin embargo, es casi seguro que en la tertulia habrá opiniones totalmente opuestas a la mía.
lunes, 15 de diciembre de 2014
Primera memoria, de Ana María Matute
 Si ya es difícil para cualquier niño el paso de la infancia a la adolescencia y el descubrimiento del mundo de los adultos, para Matia, la protagonista de esta novela, se hace aún más complicado por el momento y las circunstancias históricas y familiares que le han tocado vivir.
Si ya es difícil para cualquier niño el paso de la infancia a la adolescencia y el descubrimiento del mundo de los adultos, para Matia, la protagonista de esta novela, se hace aún más complicado por el momento y las circunstancias históricas y familiares que le han tocado vivir. miércoles, 2 de octubre de 2013
La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero
 “El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos, está más allá de toda descripción y todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner #Palabras en la nada. Arrojamos #Palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radiactivo hasta cegarlo.
“El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos, está más allá de toda descripción y todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner #Palabras en la nada. Arrojamos #Palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radiactivo hasta cegarlo.Yo ahora sé que escribo para intentar otorgarle al Mal y al Dolor un sentido que en realidad sé que no tienen.”

#LugarDeLaMujer
#HacerLoQueSeDebe
#HonrarALosPadres
#Palabras
#Coincidencias
#Culpabilidad
#Ligereza
#Felicidad
 Como en otras ocasiones, me he puesto a buscar alguna información complementaria: una crítica del libro, entrevistas a la autora, alguna curiosidad… Sin embargo, he encontrado esta columna que Rosa Montero publicó en El País el 5 de mayo de 2009, tan solo dos días después del fallecimiento de su marido. Y ya no he querido buscar más:
Como en otras ocasiones, me he puesto a buscar alguna información complementaria: una crítica del libro, entrevistas a la autora, alguna curiosidad… Sin embargo, he encontrado esta columna que Rosa Montero publicó en El País el 5 de mayo de 2009, tan solo dos días después del fallecimiento de su marido. Y ya no he querido buscar más:domingo, 4 de diciembre de 2011
"STOPPER" de Gastón Segura
La novela, está protagonizada por Julián, un ex jugador de fútbol reconvertido en guardaespaldas cuando, después de haber sufrido una lesión grave y haber visto mermadas sus facultades físicas, se ha visto relegado a ir bajando de nivel de un equipo a otro hasta acabar en segunda división.
 De esta forma, el protagonista viene ejerciendo de hombre de confianza de su amigo el Rulas, reconvertido gracias a la especulación inmobiliaria en un hombre adinerado de Madrid cuya esposa, la Caty, organiza las fiestas más in del famoseo. Pero su monótona existencia se tambalea después de conocer en una de estas fiestas a Lidia, una mujer casada con la que inicia una relación ilícita, y de la que sospecha puede estar jugando con él pero a cuyos encantos no puede resistirse. Finalmente, Lidia convence a Julián para que ayude a su esposo, Rafaelito, que se ha metido en el tráfico de estupefacientes y ha acabado convirtiéndose en el punto de mira de una banda de traficantes colombianos. Al parecer, el marido está secuestrado en un chalet, y solo Julián parece ser capaz de sacarlo con vida de semejante embrollo.
De esta forma, el protagonista viene ejerciendo de hombre de confianza de su amigo el Rulas, reconvertido gracias a la especulación inmobiliaria en un hombre adinerado de Madrid cuya esposa, la Caty, organiza las fiestas más in del famoseo. Pero su monótona existencia se tambalea después de conocer en una de estas fiestas a Lidia, una mujer casada con la que inicia una relación ilícita, y de la que sospecha puede estar jugando con él pero a cuyos encantos no puede resistirse. Finalmente, Lidia convence a Julián para que ayude a su esposo, Rafaelito, que se ha metido en el tráfico de estupefacientes y ha acabado convirtiéndose en el punto de mira de una banda de traficantes colombianos. Al parecer, el marido está secuestrado en un chalet, y solo Julián parece ser capaz de sacarlo con vida de semejante embrollo. En su debut en la ficción Gastón Segura hace uso de situaciones y figuras propias del género como la figura del protagonista acabado, la eterna “femme fatale”, el marido cornudo, el tráfico de drogas o la especulación de terrenos, sin olvidar la presencia del mundo del deporte (aquí, el fútbol), vinculado muchas veces al género negro. La originalidad de Stopper radica en que no es una novela al uso, pues Segura construye su obra desde un prisma si no inédito sí poco trabajado: utilizando como primera persona narrativa a la conciencia del protagonista, que se dirige en todo momento a una segunda persona que no es otra que el propio Julián. La historia físicamente se reduce a los momentos previos a la entrada del protagonista en acción para rescatar a Rafaelito: unos instantes en los que rememora y hace balance de su vida y de aquellos actos y aquellas personas -principalmente Lidia- que lo han llevado a un callejón sin salida como al que ahora se ve abocado.
El estilo literario de Gastón Segura está plagado de léxico y expresiones de un casticismo entre madrileño y murciano. La novela se lee con cierto interés y sin freno pues es una novela breve que carece de capítulos o divisiones. Es un todo apenas fragmentado por muy pocos recuerdos de diálogos ocasionales.
Gastón Segura Valero nace en Villena (Alicante), en 1961. A los siete años se traslada a Caudete (Albacete), y entre ambos pueblos transcurre su vida hasta que se marcha a Valencia para licenciarse en Filosofía.
Entre 1986 y 1989 vive en Tarragona, donde trabaja como funcionario interino del Ministerio de Industria. Allí redacta su tesina de fin de carrera sobre la política en el teatro de Esquilo, (La dialéctica propedéutica en Esquilo), que obtiene la calificación de sobresaliente, también colabora en un diario local e imparte clases en la escuela social de la ciudad.
En 1999 resulta distinguido como finalista absoluto del XXIII Premio Azorín (entonces el tercero del mundo más importante en lengua castellana) con su primera novela, “Las calicatas por la Santa Librada”. Desde entonces comienza a vivir de todo cuanto se le ofrece en el campo de la escritura (varios textos como negro, un diccionario marítimo que se truncó a mitad, la historia de un sindicato…).
En 2003 vuelve resultar finalista absoluto del Premio Blasco Ibáñez con su segunda novela concluida, “El dragón mellado”, que tampoco logrará publicar.
Y por fin en 2004 publica por encargo de Ediciones B “A la sombra de Franco” Y en 2006, de un modo semejante (es decir, por encargo de la editorial), publicará en Martínez Roca “Ifni: la guerra que silenció Franco”.
En octubre de 2006, publica “El coro de la danza”, relato sobre los cincuenta años de vida Grupo de Danzas de Villena, libro de carácter y difusión local.
En febrero de 2008, la editorial Berenice publica “Stopper”, su tercera novela escrita (2002), y sin embargo la primera que ve la luz. En septiembre de ese año es incluida dentro del programa de formación del departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de California como lectura imprescindible y material de estudio para los alumnos que cursan la licenciatura en dicha institución.
domingo, 9 de octubre de 2011
"EL TIEMPO ENTRE COSTURAS" de María Dueñas. Un éxito de ventas "Made in Spain"

La novela trata la historia de la joven modista Sira Quiroga cuando, tras dejar plantado a su novio de toda la vida, abandona Madrid en los meses convulsos previos al alzamiento nacional arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso la traición y el abandono de la persona en quien ha depositado toda su confianza. Sola, desubicada y cargada de deudas ajenas, Sira se traslada accidentalmente a Tetuán, capital del Protectorado Español en Marruecos. Espoleada por la necesidad de salir a flote, con argucias inconfesables y gracias a la ayuda de nuevas amistades de reputación un tanto dudosa, forjará una nueva identidad y logrará poner en marcha un selecto taller de costura en el que atenderá a clientas de orígenes lejanos y presentes insospechados. A partir de entonces, con la contienda española recién terminada y los ecos de la guerra europea resonando en la distancia, el destino de Sira queda ligado al de un puñado de carismáticos personajes --Rosalinda Fox, Juan Luis Beigbeder, Alan Hillgarth-- que la empujarán hacia un inesperado compromiso en el que las artes de su oficio ocultarán algo mucho más arriesgado.
La novela, que en términos cinematográficos podría recordar a “Casablanca” y “Encadenados” de Michael Curtiz y A. Hitchcock, respectivamente, nos acerca a la época colonial española. Varios críticos literarios han destacado el hecho de que mientras en Francia o en Gran Bretaña existía una gran tradición de literatura colonial (Malraux, Foster, Kipling...), en España apenas se ha sacado provecho de la aventura africana. Es pues un homenaje a los hombres y mujeres que vivieron allí.
Personalmente, pienso que la trama resulta por momentos previsible; no obstante, creo que es un libro entretenido, una lectura ligera de verano o de un viaje (o de varios viajes porque tiene más de 600 páginas), ideal para regalar en Navidad, cumpleaños, pero no mucho más, y a veces tampoco hace falta mucho más para pasar un rato distraído entre “costuras literarias”. La novela está bien construida, no posee prácticamente contradicciones, aunque muchas de sus situaciones son increíbles con pocas posibilidades de llegar a ser verosímiles. Así también, he de reconocer que con la lectura de “El tiempo entre costuras” he acabado un tanto cansada de historietas trilladas de espías, “glamourosidades” insulsas, de hombres malos, pillos… perversos; de mujeres buenas, listas y luchadoras, que, según mi humilde opinión, se hace muy repetitivo en la novela de María Dueñas. Finalmente, creo que es una pena y un desperdicio de buenas escenas las que tienen, y podrían haber tenido, lugar en la pensión de Candelaria, una sutil manera de tirar a la basura un buen escenario con unos más que interesantes personajes que desaparecen de pronto sin apenas dejar rastro.
Aun así, María Dueñas ha conseguido con este libro alcanzar una cima más difícil de escalar que el Everest: ser leída, recomendada y alabada por miles de lectores y muchos críticos literarios. Todo un mérito, sin duda.
Os dejo el enlace al blog de "El tiempo entre costuras" de María Dueñas:
http://www.eltiempoentrecosturas.blogspot.com/
martes, 10 de mayo de 2011
Quattrocento, de Susana Fortes
La penúltima obra que leemos este curso sigue la moda, un poco trillada ya, de mezclar sucesos históricos, algunos reales y otros inventados, con una trama de personajes en el presente.
En Quattrocento, Susana Fortes nos lleva a la Florencia de los Médicis, en el siglo XV, mientras que la trama actual se desarrolla en 2005, poco antes de la muerte del Papa Juan Pablo II.
Fortes es historiadora y se nota en el cuidado con que describe los lugares y los hechos históricos, la Florencia de ayer y la de hoy. Sin embargo, poco más me ha gustado de esta novela. Todo me suena a ya leído: intrigas con la Iglesia como protagonista, mensajes ocultos en cuadros (cuadros que, además, no existen), logias masónicas… Nada nuevo bajo el sol.
Como curiosidad os dejo esta ilustración: se trata de un retrato del Duque de Urbino (éste sí que existe, menos mal). También es real que la pérdida del ojo derecho y una cicatriz en la misma parte del rostro le desfiguró la cara de tal forma que, desde entonces, no permitió que se le retratase salvo mostrando el perfil izquierdo. El perfil bueno. ¡Cómo sería el malo!
domingo, 24 de abril de 2011
Caballeros de fortuna, de Luis Landero
En años anteriores, hemos leído en el club Juegos de la edad tardía y Hoy, Júpiter. Como me sucedió con aquellas dos novelas, tras leer Caballeros de fortuna, lo primero que se me ocurre decir es: “'¡pero qué bien escribe este hombre!”.
La prosa de Landero es una delicia. Sin duda, es un maestro “contando”, describiendo a los personajes y su devenir. Lo que hace es Literatura, Arte, no publica “artículos de consumo”.
En Caballeros de fortuna, Landero nos cuenta la historia de cuatro aspirantes a caballero. D. Julio, Esteban, Luciano y D. Belmiro, cada uno a su modo, tratan de mejorar, de conseguir algo superior, ya sea el amor, el dinero, el saber o el pasar a la posteridad.
El autor entrelaza estas cuatro historias individuales, más la de Amalia Guzmán, la maestra, y poco a poco van confluyendo hasta llegar al desenlace, en el que la diosa Fortuna tendrá también algo que decir.
ENLACES
Os aconsejo que leáis este estudio escrito por la filóloga Mariela Insúa Cereceda , y que me ha resultado, no sólo interesante, sino también muy esclarecedor del sentido de Caballeros de fortuna:
-> ¿Existencia afortunada? Una aproximación a Caballeros de fortuna, de Luis Landero
Sobre Luis Landero:
-> Luis Landero en la Wikipedia
-> Entrevista a Luis Landero en la Complutense, tras escribir Caballeros de Fortuna
-> CUADERNO 10: Material sobre Landero (información, entrevistas...)
Como curiosidad, os dejo la canción Mirando al mar, que se repite constantemente en la novela (y tiene una no pequeña importancia), cantada por Jorge Sepúlveda:
domingo, 30 de enero de 2011
Trafalgar, de Benito Pérez Galdós

 En la tertulia contaremos con la presencia de Diego Quirós, profesor de Historia, que nos ayudará a comprender mejor el contexto histórico en que se desarrolla el episodio de la batalla de Trafalgar, con el que se inicia la serie de Episodios Nacionales, que Galdós escribió entre 1872 y 1912.
En la tertulia contaremos con la presencia de Diego Quirós, profesor de Historia, que nos ayudará a comprender mejor el contexto histórico en que se desarrolla el episodio de la batalla de Trafalgar, con el que se inicia la serie de Episodios Nacionales, que Galdós escribió entre 1872 y 1912.(Esta explica muy al detalle los antecedentes y el desarrollo de la batalla).
domingo, 21 de noviembre de 2010
Lazarillo de Tormes, todavía anónimo

Parece que los nombres con mayores posibilidades podrían ser, –no necesariamente en este orden-, Diego Hurtado de Mendoza, Alfonso de Valdés y Fray Juan de Ortega, que fue Padre General de los Jerónimos. Al final de esta entrada adjunto unos enlaces, para que comprobéis lo apasionante y lo viva que está todavía esta discusión.
Las primeras ediciones que se conservan del Lazarillo datan de 1554. En ese año se imprimen ediciones en cuatro ciudades: Burgos, Medina del Campo, Alcalá de Henares (a la que corresponde la imagen), y Amberes. Es opinión extendida que debió de existir alguna edición anterior, que no se conserva, y cuyo éxito motivase las ediciones de 1554.
Precursora de la novela picaresca, el Lazarillo puede leerse, como bien dice su autor en el Prólogo, como mero deleite (“los que no ahondaren tanto”), o, profundizando un poco más, como una crítica satírica de la sociedad de su tiempo, en especial del clero. No en vano, la Inquisición tardó poco en prohibirlo (en 1559), y no consintió que se volviera a publicar hasta que se expurgó de los pasajes más anticlericales. Por ejemplo, se eliminaron completamente los tratados cuarto y quinto.
Por cierto, en lo que sí hay coincidencia es en que la división en tratados es ajena al autor. Si os dais cuenta, se puede leer perfectamente el final de un tratado y el principio del siguiente de manera seguida, no hay una división tan drástica como la que imponen los capítulos. Esta artificiosidad de la división explica por qué hay algunos tratados tan breves en comparación con otros.
El Lazarillo sigue siendo una obra viva. Sigue planteando interrogantes (¿quién es ese o esa Vuestra Merced, a quien Lázaro envía el manuscrito y a quien cuenta el caso “muy por extenso”?), y sigue siendo motivo de estudio y de discusiones. A ello contribuye, naturalmente, el que aún no se haya podido probar definitivamente su autoría.
He estado un par de tardes leyendo en Internet documentación sobre los debates que suscita esta obra y os confieso que me parecen apasionantes. Aquí os dejo una pequeña muestra:

1.- En la edición que yo he leído, de la editorial Edebé, a cargo de Eduardo Creus, se incluye, al final del libro, un epílogo en el que la catedrática de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, Rosa Navarro Durán, expone los motivos por los que adjudica el texto a Alfonso de Valdés. También da a conocer una teoría innovadora: Vuestra Merced, a quien se dirige Lázaro no es él, (siempre se ha pensado en un clérigo), sino ella. Merece la pena leerlo:
Rosa Navarro es también autora de “El Lazarillo contado a los niños”, editorial Edebé.
2.- Después leí este estudio del filólogo mexicano Antonio Alatorre, que echa por tierra, o más bien ridiculiza, las teorías de Rosa Navarro. Para él, no hay prueba documental que acredite la autoría del Lazarillo, y en caso de decantarse por alguien, lo haría por Fray Juan de Ortega. ¿Por qué?:
-> Antonio Alatorre: "desmontando" las teorías de Rosa Navarro
Sobre el personaje de Lázaro, la novela picaresca y la España del siglo XVI hablaremos en la tertulia del día 23. Y, naturalmente, de vuestras opiniones.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
El asombroso viaje de Pomponio Flato
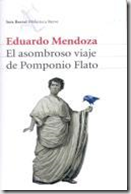
Nos trasladamos en ella al siglo I, a Nazaret, donde Pomponio Flato es contratado por Jesús para que trate de demostrar la inocencia de su padre, acusado de asesinato.
Os dejamos aquí unos enlaces que pueden ser interesantes para saber más del autor y de su obra:
- Página oficial de Eduardo Mendoza:
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/mendoza/home.htm
- Un par de críticas de la novela, con diferente opinión:
http://www.papelenblanco.com/novela/critica-de-el-asombroso-viaje-de-pomponio-flato-de-eduardo-mendoza
http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2806
- “El asombroso viaje… es un libro para leer en el AVE”, dice Eduardo Mendoza en una entrevista para La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53448201714&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false
- Eduardo Mendoza habla del comienzo de El asombroso viaje de Pomponio Flato:
¿Qué opináis?
martes, 20 de abril de 2010
Los pazos de Ulloa (Emilia Pardo Bazán)

Sólo en apariencia.
Una de las mejores novelas españolas del siglo XIX.
Antonio dijo: En la página web de Radio Televisión Española se pueden ver los cuatro capítulos de la serie "Los Pazos de Ulloa", que se emitió en TVE en 1985:
martes, 12 de enero de 2010
La sonrisa etrusca (José Luís Sampedro)
No se dejó ningún comentario en el blog.
martes, 15 de diciembre de 2009
La gaznápira (Andrés Berlanga)

Antonio dijo: Sobre "La Gaznápira", que me está gustando muchísimo, he encontrado en Internet este documento que recoge el significado de bastantes términos dialectales que aparecen en la novela.
Espero que os sirvan de ayuda, puesto que habréis comprobado que muchas palabras no están recogidas en el diccionario de la R.A.E.
Léxico dialectal en La Gaznápira, de Andrés Berlanga
martes, 1 de diciembre de 2009
Señora de rojo sobre fondo gris (Miguel Delibes)
 El 1 de diciembre comentamos otro de los que nunca decepciona, Miguel Delibes, que fallecería 3 meses después.
El 1 de diciembre comentamos otro de los que nunca decepciona, Miguel Delibes, que fallecería 3 meses después.















